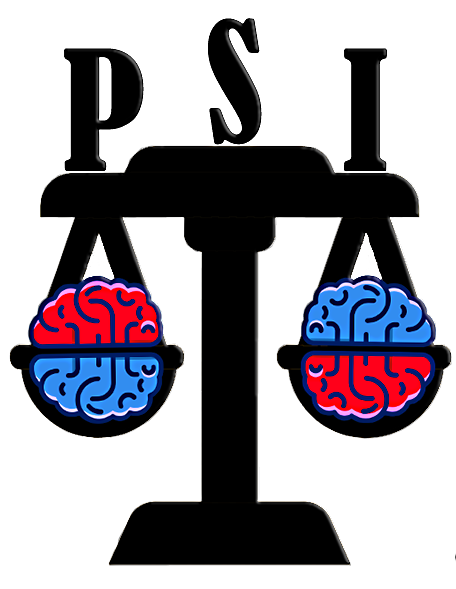Psicología del Desarrollo y Psicopatología
La psicología del desarrollo es una rama de la psicología que se ocupa de los aspectos psicológicos de nuestro desarrollo desde la concepción hasta la muerte, lo que significa que abarca todas las etapas de la vida: desde el periodo prenatal, pasando por la infancia (bebés), la primera infancia (hasta los tres años), el periodo preescolar (hasta el ingreso escolar), el periodo escolar (a partir del ingreso a la escuela), dentro del cual se produce el periodo de la pubertad (que es individual y suele comenzar en la adolescencia, aunque en algunos casos también antes), y la adolescencia (considerada como el “periodo psicológico de la pubertad” o una extensión de la juventud hasta la adultez). Luego sigue la adultez temprana (después de la adolescencia), la adultez media (de los treinta a los cincuenta años), la adultez tardía o edad madura (hasta los sesenta años aproximadamente), y finalmente la vejez (generalmente a partir de mediados de los sesenta años) y la muerte.
Mientras que la psicología del desarrollo estudia los aspectos del llamado “desarrollo normal,” la psicopatología del desarrollo se ocupa del desarrollo psicológico que ha “tomado un rumbo incorrecto,” es decir, estudia, detecta y trata los trastornos mentales en la infancia y la adolescencia. Algunos de estos trastornos se denominan trastornos del neurodesarrollo.
Cada etapa de la vida conlleva ciertas tareas psicológicas que deben ser abordadas, y la resolución satisfactoria de estas tareas o “crisis” permite el paso a la siguiente fase del desarrollo y la capacidad de enfrentar las tareas propias de esa etapa. En psicología, este tipo de tareas suelen dividirse en aquellas que requieren un esfuerzo cognitivo (mental, intelectual), tareas relacionadas con el desarrollo emocional, y tareas asociadas a crisis específicas del desarrollo psicosocial.
Desarrollo Prenatal – El Periodo del Embarazo, desde la Concepción hasta el Nacimiento
El desarrollo prenatal se refiere al periodo que va desde la concepción hasta el nacimiento, y constituye una etapa inconsciente de la vida que ninguno de nosotros puede recordar. Sin embargo, durante este periodo, adquieren gran relevancia la llamada “psicología del embarazo” y la “vida durante la gestación”, ya que el comportamiento de la madre y su funcionamiento psicológico a lo largo del embarazo contribuyen significativamente no solo al desarrollo del embarazo en sí, sino que también sientan las bases del futuro desarrollo psicológico.
El conocimiento sobre el desarrollo prenatal, es decir, esta etapa vital de cada persona, recogido a través de la anamnesis psicológica, nos da información sobre la comunicación entre los miembros de la familia. Por ejemplo: ¿hablaron los padres con el niño sobre ese periodo de su desarrollo?, ¿cómo fue ese periodo?, ¿qué vivieron?, ¿tuvieron que mudarse?, ¿había guerra?, ¿hubo maltrato entre los progenitores?, ¿cómo fue el embarazo de la madre?, ¿consumía alcohol, drogas o medicamentos?, ¿cuáles eran las condiciones materiales y sociales durante el embarazo? Estas son solo algunas de las muchas preguntas que se plantean durante la evaluación psicológica del desarrollo individual desde su etapa prenatal. También es importante conocer cómo fue el parto y si hubo complicaciones durante el mismo.
Trastornos del Neurodesarrollo
Los trastornos del neurodesarrollo pueden originarse durante el desarrollo prenatal o perinatal, y se refieren a condiciones en las que alteraciones durante el embarazo (prenatal) o el parto (perinatal) afectan el desarrollo del sistema nervioso. Estos trastornos pueden dar lugar a múltiples deterioros cognitivos, motores, emocionales y sociales.
Las causas prenatales de discapacidades se refieren a aquellos factores que afectan al feto durante el embarazo de la madre. Estos incluyen factores genéticos, infecciones, desnutrición o mala alimentación, exposición a toxinas o drogas, y complicaciones en la salud materna. Las infecciones maternas más comunes que provocan trastornos del neurodesarrollo son la infección por el virus de la rubéola, el citomegalovirus y la toxoplasmosis.
La infección por el virus de la rubéola, especialmente durante el primer trimestre del embarazo, puede provocar trastornos del espectro autista y dificultades intelectuales en el desarrollo. La infección por citomegalovirus durante el embarazo puede causar retraso en el desarrollo, discapacidad intelectual y otros trastornos del neurodesarrollo. La infección parasitaria por toxoplasmosis puede causar retraso en el desarrollo, dificultades intelectuales, problemas psicomotores y problemas visuales.
El consumo de alcohol por parte de la madre puede provocar el Síndrome Alcohólico Fetal (SAF), que más adelante puede causar deterioro cognitivo, TDAH y dificultades sociales y emocionales. El consumo de drogas durante el embarazo puede provocar dificultades de aprendizaje, problemas en el desarrollo y funcionamiento de la atención, así como defectos motores en el niño.
Los trastornos genéticos incluyen enfermedades genéticas heredadas o mutaciones de novo en los genes del feto, dando lugar a condiciones como el síndrome de Down, fenilcetonuria, síndrome del cromosoma X frágil, entre otros. Una mala alimentación materna o desnutrición puede dañar el desarrollo cerebral del feto, lo que conduce a dificultades intelectuales, TDAH y otros problemas cognitivos y conductuales. Problemas de salud materna como la diabetes o enfermedades de la tiroides también aumentan el riesgo de trastornos del neurodesarrollo.
Las causas perinatales se refieren a eventos que ocurren durante el parto o el proceso de nacimiento, o inmediatamente después del nacimiento, y pueden incluir complicaciones durante el parto, privación de oxígeno o traumas que afectan el desarrollo cerebral. Uno de los posibles resultados es la encefalopatía hipóxico-isquémica, que se produce por la falta de oxígeno en el flujo sanguíneo cerebral del bebé durante o después del parto. Esta condición puede provocar parálisis cerebral, retraso en el desarrollo y dificultades intelectuales.
El nacimiento prematuro se refiere a bebés nacidos antes de la semana 37 de gestación, y estos niños tienen un mayor riesgo de desarrollar trastornos del neurodesarrollo. El término trauma en el parto se refiere a lesiones físicas sufridas durante el nacimiento, como traumatismo craneal o daños en el sistema nervioso, lo cual puede ocasionar defectos motores, dificultades intelectuales y parálisis cerebral.
Las infecciones durante el parto, como la meningitis neonatal o la sepsis, pueden provocar trastornos del neurodesarrollo si afectan al cerebro. La ictericia neonatal es una forma grave de ictericia en los recién nacidos que, si no se trata, puede causar daños cerebrales, provocando pérdida de audición, daños motores y retraso en el desarrollo.
La identificación y comprensión de los factores prenatales y perinatales que contribuyen a estos trastornos puede ayudar a un(a) mejor diagnóstico, tratamiento y prevención potencial de algunas de las consecuencias perjudiciales asociadas a estas condiciones.
Periodo de la Infancia (desde el nacimiento hasta el primer año de vida)

Periodo de la Infancia (desde el nacimiento hasta el primer año de vida)
El desarrollo psicológico del bebé comienza con su llegada al mundo. Dado que los bebés no se comunican verbalmente, su evaluación psicológica es diferente a la de los niños que sí pueden expresarse. En los bebés, se evalúan principalmente las capacidades psicomotoras, es decir, el funcionamiento sensoriomotor, así como la capacidad de comunicación no verbal con el entorno (seguimiento visual, sonrisas, balbuceos, movimientos, mantenerse de pie, sentarse, caminar, gatear, y manipulación de la zona oral).
Al nacer, se examinan los reflejos psicomotores neonatales, que están presentes al momento del nacimiento pero desaparecen después de cierto tiempo. Al final del periodo de la infancia, estos reflejos ya no están presentes. Los bebés se comunican principalmente mediante el llanto, que indica malestar. A medida que atraviesan distintas dificultades para adaptarse al mundo exterior, el llanto puede estar relacionado con dolor, incomodidad, náuseas, salida de los dientes, temperatura corporal, entre otros factores.
Existen bebés más tranquilos y otros más inquietos, lo cual depende en parte del temperamento, que se hereda parcialmente a través del sistema nervioso. Dado su sistema inmunológico débil, los bebés son más propensos a infecciones y deben ser protegidos de forma especial contra agentes microbianos. Sin embargo, la sobreprotección también puede llevar al desarrollo de un organismo más débil, con menor capacidad para enfrentar infecciones.
Con el tiempo, los padres o cuidadores desarrollan vínculos con el bebé, y el bebé con ellos. Por ello, también se evalúa la capacidad del bebé para adaptarse a situaciones nuevas y desconocidas, así como la formación de vínculos emocionales con objetos (o sujetos) en su entorno. Debido a la conexión biológica natural, casi siempre (aunque existen excepciones) el primer vínculo emocional verdadero del bebé se forma con la madre, y posteriormente con otras personas de su entorno.
Incluso en la primera etapa de la vida, aunque es más difícil, es posible detectar ciertos trastornos del neurodesarrollo en los bebés. Los trastornos del espectro autista son difíciles de identificar durante el primer año, pero suele observarse el progreso en el desarrollo sensoriomotor del bebé.
Es posible detectar la presencia de trastornos genéticos, como el síndrome de Down, el síndrome del cromosoma X frágil, la fibrosis quística y la anemia falciforme. Los bebés con síndrome de Down presentan características físicas distintivas, tienen retrasos en el desarrollo cognitivo, y pueden presentar problemas cardíacos y otras dificultades de salud. El síndrome del cromosoma X frágil suele observarse en niños varones, provoca discapacidad intelectual y retraso en el desarrollo (por ejemplo, en el lenguaje), y más adelante puede manifestarse en forma de ansiedad social y conductas repetitivas.
La fibrosis quística es una condición genética que afecta a los pulmones y el sistema digestivo, por lo que los bebés pueden presentar problemas respiratorios, dificultades para aumentar de peso y diarreas crónicas. La anemia falciforme se refiere a la forma alterada de los glóbulos rojos, lo que puede causar bloqueos en el flujo sanguíneo, dolor, y un aumento en el riesgo de infecciones.
Los trastornos congénitos incluyen los defectos cardíacos congénitos, el labio leporino y la espina bífida. Los problemas estructurales del corazón presentes al nacer pueden variar de leves a graves, y en algunos casos requieren intervención quirúrgica. Los síntomas incluyen respiración rápida, dificultades para alimentarse y cianosis (coloración azulada de la piel).
El labio leporino y paladar hendido es un defecto de nacimiento en el que el labio superior o el paladar no se forman completamente, lo que provoca problemas para alimentarse y posibles dificultades en el desarrollo del habla, por lo que suele ser necesaria una cirugía.
La espina bífida es un trastorno congénito en el cual la columna vertebral no se desarrolla adecuadamente, lo que puede producir daños físicos y cognitivos, incluyendo parálisis, problemas con la vejiga o los intestinos, y dificultades de aprendizaje.
Los trastornos del metabolismo ocurren cuando el cuerpo del bebé no puede procesar adecuadamente ciertas sustancias debido a la falta de enzimas específicas o por otras razones. La fenilcetonuria (PCU) es un trastorno genético en el cual el bebé no puede descomponer el aminoácido fenilalanina, lo que puede causar daños cerebrales si no se trata mediante dietas especiales. El hipotiroidismo es una condición en la que la glándula tiroides del bebé no produce suficiente hormona tiroidea, lo que lleva a un crecimiento lento, retrasos en el desarrollo y dificultades cognitivas. Un tratamiento temprano con hormona tiroidea puede prevenir estos problemas. La galactosemia es un trastorno metabólico raro en el cual el cuerpo no puede descomponer el azúcar galactosa, provocando trastornos hepáticos, cataratas y dificultades intelectuales.
Los problemas de alimentación en los bebés pueden deberse a dificultades anatómicas, neurológicas u otras condiciones médicas. Una de ellas es la enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE), donde el contenido del estómago regresa al esófago, causando molestias, náuseas, vómitos o dificultades para alimentarse. También puede presentarse intolerancia a la lactosa, lo que produce hinchazón, diarrea o irritabilidad. Los cólicos pueden causar llanto excesivo en los bebés, comenzando generalmente en la tercera semana de vida y prolongándose hasta el tercer o cuarto mes. La causa exacta es desconocida, pero puede estar relacionada con molestias gastrointestinales o la inmadurez del sistema nervioso.
Periodo de la Infancia

Periodo de la Infancia
El periodo de la infancia puede definirse como compuesto por la primera infancia, el periodo preescolar y el periodo escolar, y abarca desde el primer año de vida (cuando el niño deja de ser amamantado) hasta la entrada en la pubertad. Incluso entonces, no se puede afirmar con certeza que la infancia haya concluido, ya que los adolescentes siguen siendo, en muchos sentidos, “niños”, aunque ya no quieren serlo, y comienzan a surgir cambios más intensos, sobre todo con el inicio del desarrollo sexual manifiesto y los intereses sexuales.
La etapa más temprana de la infancia es inconsciente y se caracteriza por la denominada “amnesia infantil”, es decir, la falta de recuerdos de esa etapa de la vida. Durante una evaluación psicológica, la persona suele tener poco conocimiento sobre ese periodo, y también tiene recuerdos difusos del periodo preescolar, ya que las memorias de esa etapa suelen desvanecerse. Sin embargo, la conciencia del yo comienza a desarrollarse hacia los tres años de edad, cuando el niño empieza a diferenciar el “yo” del “no-yo” y se inicia la formación del concepto de sí mismo.
También comienza a desarrollarse la conciencia de pertenencia a un sexo o género específico, y es precisamente en la etapa preescolar cuando pueden observarse ciertas inconformidades de género, que influirán en el desarrollo psicológico del niño, especialmente cuando no están alineadas con las normas heteronormativas de la sociedad.
Los problemas o trastornos psicológicos que surgen durante la infancia y la adolescencia pueden ser, en ocasiones, muy graves. Uno de los mayores obstáculos en el abordaje de los trastornos mentales en la infancia son los adultos, especialmente los padres, quienes con frecuencia tienen dificultades para aceptar que su hijo pueda tener un trastorno psicológico. Sin embargo, la detección temprana de las causas y los síntomas de estos trastornos ofrece resultados mucho mejores en el tratamiento que cuando se reprimen o niegan.
Un caso particularmente delicado es el de los niños con discapacidades intelectuales, o más generalmente, con dificultades en el desarrollo psicofísico. El problema en estos casos no suele radicar en los propios niños—que pueden aprender dentro de los límites que les permiten sus capacidades psicofísicas—sino en los padres, que a menudo no aceptan la realidad y, por ello, necesitan apoyo psicológico.
Es erróneo pensar que estos niños necesitan un psicólogo; en muchos de estos casos, quienes realmente necesitan intervención psicológica son los padres. De manera similar, los niños con trastornos de conducta podrían ser tratados con mucha más facilidad si se trabajara también con sus padres, ya que estos, en muchos casos, son los causantes de los problemas psicológicos de sus hijos, sea por factores genéticos o por sus métodos y técnicas de crianza.
Algunos trastornos mentales que son característicos de la edad adulta también pueden presentarse en niños. Este es el caso de los trastornos de ansiedad, el TEPT, los trastornos relacionados con el estrés y el trauma, y los trastornos del estado de ánimo. Sin embargo, hay trastornos que son más típicos de la infancia, como el TDAH, los trastornos psicomotores, las dificultades de aprendizaje, los trastornos de la conducta, y el trastorno negativista desafiante.
En algunos niños también pueden observarse síntomas de trastornos psicóticos (por ejemplo, esquizofrenia), especialmente debido a la herencia genética de estas enfermedades. Cada vez se debate más sobre la posible presencia de rasgos psicopáticos en niños, incluso desde la etapa preescolar, aunque en el ámbito científico y profesional existe controversia sobre si es adecuado hablar de trastornos de la personalidad en la infancia, ya que es difícil diferenciarlos claramente de los trastornos del comportamiento en esta etapa del desarrollo.
Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH)
ADHD es la abreviatura en inglés de Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder, un trastorno del neurodesarrollo que afecta la atención (capacidad cognitiva relacionada con la concentración, esencial para realizar determinadas tareas), el control de los impulsos y la hiperactividad. Los síntomas suelen aparecer antes de los doce años, y con frecuencia son evidentes ya desde la etapa preescolar. El trastorno se caracteriza por falta de atención, impulsividad e hiperactividad.
La falta de atención implica dificultades para mantener el enfoque y la concentración, especialmente en actividades que requieren esfuerzo mental o intelectual, así como problemas para seguir y organizar tareas intelectuales. Este trastorno se detecta con frecuencia en el ámbito escolar, donde los niños no logran mantener la atención en las actividades dirigidas, y por ello muestran conductas hiperactivas e impulsivas.
La impulsividad se refiere a que estos niños (o adultos, ya que el TDAH también puede manifestarse en la edad adulta, aunque representa un problema más grave en la infancia debido a que los niños no son plenamente conscientes de que tienen un problema, mientras que los adultos sí pueden serlo) tienen dificultades para esperar su turno, interrumpen a los demás o toman decisiones de forma impulsiva, sin pensar en las consecuencias.
La hiperactividad se manifiesta en una inquietud excesiva; estos niños tienen muchas dificultades para permanecer sentados en un solo lugar y son difíciles de controlar durante actividades escolares o tareas que requieren esfuerzo mental. No pueden quedarse quietos ni mantener la calma durante mucho tiempo y necesitan estar en constante movimiento.
Trastorno de Desregulación Disruptiva del Estado de Ánimo (DMDD)
El Trastorno de Desregulación Disruptiva del Estado de Ánimo (por sus siglas en inglés, DMDD) se caracteriza por estallidos frecuentes e incontrolables de ira (agresiones verbales y/o físicas que no son proporcionales a la situación), irritabilidad crónica (enojo constante, mal humor, sensibilidad entre los episodios de explosión), respuestas inadecuadas al estrés y dificultades en la regulación emocional (ira excesiva en situaciones cotidianas, cambios de humor repentinos y dificultad para calmar al niño después de un episodio de ira).
Estos síntomas deben estar presentes durante al menos un año, ocurrir por lo menos tres veces por semana y manifestarse en al menos dos contextos distintos (por ejemplo, la escuela, el entorno familiar, las relaciones con los compañeros) para cumplir con los criterios diagnósticos.
Trastorno Negativista Desafiante (TND)
Este trastorno en niños y adolescentes se caracteriza por un patrón de comportamiento irritable, enojado, desafiante y provocador hacia figuras de autoridad (padres, docentes, maestros u otros adultos). Estos niños suelen discutir con los adultos, negarse a cumplir lo que se les pide (por ejemplo, no quieren hacer la tarea, ordenar su habitación, levantarse a tiempo, asistir a la escuela o mantenerse tranquilos en clase), molestan constantemente a los demás, y culpan a otros por sus propios errores o comportamientos inapropiados, lo cual representa el inicio de un mecanismo de defensa proyectivo que puede conducir a una inestabilidad emocional en la adultez.
Estos niños suelen estar muy alterados, se ofenden fácilmente, son sensibles a las críticas y muestran conductas vengativas (al menos dos veces en un periodo de seis meses, lo cual es necesario para establecer el diagnóstico). Estos síntomas son considerados clínicamente significativos cuando interfieren con la vida escolar, familiar o social, y requieren de una disciplina coherente y constante.
Este tipo de comportamientos a menudo surge en contextos de estilos de crianza inconsistentes (por ejemplo, cuando un progenitor adopta un estilo permisivo y el otro uno autoritario), por lo que en el proceso de reeducación o intervención conductual es imprescindible incluir a los padres. El niño debe ser tratado en todos los contextos donde presenta patrones de conducta inapropiados.
No tratar este trastorno durante la infancia puede derivar en consecuencias psicológicas graves durante la adolescencia y la adultez. Este trastorno puede evolucionar fácilmente hacia un trastorno de la personalidad antisocial, llevando al individuo a volverse desafiante y a cometer actos ilegales, lo cual puede conllevar procesos judiciales, sanciones e incluso institucionalización (en centros de reeducación o prisiones).
Trastorno de la Conducta
El Trastorno de la Conducta se refiere a comportamientos mucho más graves que los observados en el Trastorno Negativista Desafiante, caracterizados por una violación persistente de los derechos de los demás o de las normas sociales. Los síntomas incluyen: agresividad hacia otras personas o animales (por ejemplo, provocar peleas, acosar a otros, violencia entre pares o “bullying”), destrucción de la propiedad (romper objetos, destrozar, incendiar), tendencia a mentir o robar, y violación grave de las reglas (fugarse de la escuela o del hogar, infringir normas escolares, cometer delitos).
Si no se trata, este trastorno puede evolucionar hacia un Trastorno de la Personalidad Antisocial en la adultez. Es especialmente preocupante porque representa un peligro para otras personas, más que para el propio individuo, y conlleva consecuencias sociales y legales.
Un requisito previo para el diagnóstico del Trastorno de la Personalidad Antisocial es la existencia de un Trastorno de la Conducta en la infancia. No obstante, en la práctica también se observa que algunos individuos no presentaron estos comportamientos durante la infancia, ni fueron diagnosticados con este trastorno, pero en la adultez manifiestan conductas antisociales y una estructura de personalidad alterada, muchas veces como resultado de diversas circunstancias de vida.
Trastornos del Espectro Autista (TEA)
Los Trastornos del Espectro Autista representan un desafío cada vez mayor en la práctica psicológica y educativa especializada, lo que aumenta la necesidad de intervención tanto de psicólogos (en la detección) como de pedagogos (en el tratamiento). La experiencia práctica muestra que estos trastornos son cada vez más visibles en niños en edad preescolar (en jardines de infancia), y que el uso de dispositivos tecnológicos (teléfonos móviles, tabletas, televisores) contribuye significativamente a su desarrollo. Cada vez más niños son diagnosticados con TEA debido a trayectorias de desarrollo distintas, cuando crecen con aparatos tecnológicos más que con interacción social.
Estos trastornos implican dificultades para iniciar y mantener la comunicación e interacción social en distintos contextos. Los niños a menudo presentan conductas e intereses restrictivos o repetitivos, con respuestas sensoriales inusuales o inapropiadas ante estímulos sociales. Los síntomas pueden observarse desde temprana edad, especialmente cuando aumentan las exigencias sociales y el niño no logra adaptarse adecuadamente al entorno.
El TEA puede presentarse con o sin retraso intelectual, y con o sin trastornos del lenguaje. Algunos niños no hablan a la edad esperada, aunque entienden el lenguaje hablado. En la comunicación suele faltar reciprocidad: no responden, no establecen contacto visual, ni reaccionan cuando se les llama por su nombre. Tienen dificultades para comprender señales no verbales (gestos, expresiones faciales, contacto ocular) y para formar y mantener relaciones sociales (amistades, y más adelante, relaciones afectivas y otras).
Prefieren actividades solitarias o la soledad, tienen problemas para adaptarse a las normas sociales, y realizan movimientos repetitivos como mecerse, girar o aplaudir. Insisten en rutinas o rituales y muestran gran resistencia al cambio, actuando según un orden imaginario y reaccionando fuertemente si se rompe. Pueden tener un interés intenso en temas específicos (como números, trenes u objetos o personas concretas), y ser hipersensibles a ciertos sonidos, texturas o luces, o tener variaciones en la tolerancia al dolor.
Síntomas adicionales incluyen ansiedad, nerviosismo, y respuestas atípicas en las interacciones sociales, ya sea evitándolas o buscando involucrarse en exceso. Anteriormente se hablaba de una forma más leve del autismo, conocida como síndrome de Asperger, en la que los afectados presentan inteligencia promedio o superior, habilidades verbales desarrolladas, pero dificultades en las interacciones sociales y un foco intenso en intereses restringidos. A veces, el desarrollo del niño parece «normal» y luego se produce una pérdida repentina de habilidades del lenguaje, motoras o sociales.
Los trastornos del espectro autista suelen diagnosticarse en la infancia temprana. Aunque no existe una cura, las intervenciones tempranas (como la terapia del habla, el entrenamiento en habilidades sociales y las terapias conductuales) pueden ayudar a mejorar las habilidades del niño y facilitar su adaptación a los desafíos.
Dificultades o Discapacidades en el Aprendizaje
Las dificultades o discapacidades en el aprendizaje aparecen en los niños como trastornos neurodesarrollativos o neurológicos específicos que afectan su capacidad de aprender de manera típica, a pesar de tener una inteligencia adecuada. Estos trastornos incluyen la dislexia, la discalculia y la disgrafía.
La dislexia se refiere a dificultades para leer, escribir y deletrear, a pesar de poseer buenas habilidades cognitivas. La discalculia implica dificultades para comprender y realizar tareas matemáticas. La disgrafía se refiere a dificultades en la escritura, deletreo y organización de ideas en forma escrita.
Estos trastornos no están relacionados con la inteligencia, sino que afectan áreas específicas del aprendizaje, por lo que los niños requieren formas de apoyo especializado para lograr un rendimiento escolar adecuado.
Trastornos Psicomotores (Tics)
Los trastornos psicomotores se refieren a movimientos o vocalizaciones involuntarias y repetitivas, conocidos comúnmente como tics. Los tics motores pueden ser simples (breves, rápidos e involucran pequeños grupos musculares, como parpadeo, sacudidas de la cabeza, movimientos de la nariz, encogimiento de hombros, muecas faciales) o complejos (movimientos coordinados que implican grupos musculares mayores, como saltar, tocar objetos o personas, girar el cuerpo, ecopraxia—imitar movimientos de otras personas, o realizar gestos inapropiados u obscenos—copropraxia).
Los tics pueden aparecer repentinamente, a menudo en situaciones de estrés intenso o tras experiencias traumáticas. Pueden ser transitorios o persistentes, y presentarse como motores, vocales, o ambos.
En el síndrome de Tourette, se observan tanto tics motores como vocales. Los tics vocales pueden incluir gruñidos, carraspeo o pronunciación de palabras obscenas.
Periodo de la Pubertad y la Adolescencia (Infancia Tardía y Juventud)

Periodo de la Pubertad y la Adolescencia (Infancia Tardía y Juventud)
El periodo de la pubertad comienza con cambios físicos visibles, que pueden ser percibidos tanto por los propios niños como por sus padres y otras personas de su entorno. Estos cambios se deben a procesos fisiológicos y al maduramiento biológico del cuerpo, dando lugar al llamado desarrollo sexual, que es de naturaleza biológica, pero no psicológica. Es fundamental tener esto en cuenta, ya que los niños y adolescentes en etapa puberal son especialmente susceptibles a desarrollar curiosidad sexual y pueden involucrarse en actividades sexuales, tanto solitarias como interactivas.
La sexualidad se convierte en una de las cuestiones fundamentales en el desarrollo y comportamiento de los jóvenes, lo que los convierte en uno de los grupos más vulnerables, ya que pueden ser fácilmente víctimas de explotación sexual por parte de adultos o personas mayores. Por otro lado, los propios jóvenes pueden involucrarse entre sí en conductas de riesgo (como el consumo de drogas y alcohol, la conducción temeraria, o el sexo sin protección), lo cual puede tener consecuencias negativas en su desarrollo psicológico futuro.
A veces estas conductas representan solo una fase de experimentación, pero cuando esta es frecuente, puede llevar a consecuencias no deseadas. No son infrecuentes los casos de embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual, el desarrollo de conductas adictivas (como la dependencia de drogas o alcohol) o el abuso de sustancias psicoactivas. Este tipo de comportamientos también pueden llevar a los jóvenes a conflictos con la ley, poniendo en riesgo serio su bienestar personal, así como el de quienes están a su cargo.
El amor erótico se experimenta por primera vez, en la mayoría de los casos, durante la adolescencia, cuando los jóvenes comienzan a elegir parejas de las que se enamoran. Sin embargo, el enamoramiento adolescente suele estar acompañado de una idealización del amor, influenciada por su representación en los medios (literatura, películas, cultura popular). Las chicas pueden imaginar a un “príncipe en un caballo blanco”, y los chicos a una “princesa despertada por un beso” (en sentido metafórico). Esta idealización puede llevar a una visión obsesiva del amor, lo que puede provocar problemas en la vida cotidiana, como descuidar las obligaciones escolares, falta de responsabilidad en tareas académicas, conductas imprudentes, relaciones sexuales sin protección, o consumo de sustancias.
Cuando una relación se rompe o la pareja los deja, los adolescentes pueden desarrollar conductas suicidas, episodios depresivos y otros problemas psicológicos, precisamente por la idealización del amor. Los adultos que también idealizan el amor de forma similar pueden experimentar problemas emocionales relacionados, lo que indica una posible fijación con la etapa adolescente o crisis no resueltas propias de ese periodo del desarrollo.
Los trastornos que suelen aparecer durante la pubertad y la adolescencia están frecuentemente relacionados con la conducta sexual, ya que en esta etapa comienzan a manifestarse las necesidades e intereses sexuales en un entorno social interactivo. También son característicos de la adolescencia los trastornos de la alimentación, como la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa, ya que surgen cuestiones relacionadas con la imagen corporal, lo que puede llevar a un autoconcepto distorsionado y afectar la formación de la identidad psicosocial global del adolescente.
En esta etapa también puede reaparecer el comportamiento desafiante de la infancia, pero ahora de forma más marcada y rebelde, por lo que los jóvenes suelen oponerse a las conductas esperadas. Comienzan a faltar a la escuela, algunos incluso se escapan de casa, y surgen otras conductas irresponsables, que constituyen una señal de alarma para buscar ayuda profesional.
Los adolescentes rara vez acuden por sí mismos a solicitar ayuda, ya que creen que pueden resolver sus problemas solos. Por otro lado, muchos adultos carecen de los conocimientos psicológicos necesarios sobre la adolescencia para acercarse de forma adecuada a jóvenes con estructuras de personalidad específicas.
En algunos casos, la institucionalización del adolescente puede ser la única alternativa, y en otros, incluso se requiere hospitalización y tratamiento farmacológico, especialmente ante trastornos psicóticos, abuso de sustancias, o violaciones legales.
Algunos jóvenes pueden ser vulnerables a convertirse en víctimas de trata de personas, prostitución infantil, o explotación sexual y de otro tipo, fenómeno que se presenta con mayor frecuencia, por ejemplo, dentro de la subcultura romaní en algunas regiones.
Todos los trastornos mentales que se presentan en niños y adultos pueden también manifestarse en la adolescencia. Por eso, una evaluación psicodiagnóstica temprana y una intervención oportuna contribuyen significativamente al bienestar del adolescente y de las personas que los cuidan.
En la mayoría de los casos, son los padres quienes solicitan ayuda profesional, generalmente debido a relaciones deterioradas con sus hijos en etapa de pubertad o juventud.
Los jóvenes pueden enfrentar diversos problemas, pero lo que más les preocupa suele ser su imagen personal, su cuerpo, y lo que los demás piensan de ellos. La formación de un autoconcepto saludable y de un sistema de valores sólido es fundamental para su adecuado funcionamiento emocional y social.
Asimismo, los jóvenes se convierten en víctimas del mainstream mediático, al identificarse con los modelos que se les presentan a través de diversas plataformas. Dado que el acceso a internet está disponible para todos y en todo momento, el contenido que consumen tiene un impacto significativo, y los jóvenes, al exponerse a este tipo de información, pueden distorsionar su percepción de sí mismos y del mundo.
Este fenómeno es especialmente notable en las generaciones nacidas después de los años noventa, es decir, en el tercer milenio, una época marcada por un rápido avance tecnológico, que ha traído muchos beneficios, pero también nuevos problemas. Los jóvenes tienden a aceptar de manera acrítica todo lo que ven en los medios, y a través del proceso de identificación con actores, cantantes y otras figuras del mainstream, pueden desarrollar trastornos psicológicos.
Uno de los problemas más preocupantes es la identificación de jóvenes y niños con “ocupaciones populares”, como ser tiktoker, youtuber u otras formas de influencer, que en realidad no son profesiones formales, ya que muchas de estas personas no demuestran ningún talento real, sino que simplemente encuentran formas de generar ingresos. Los jóvenes lo perciben como algo “correcto” y, por ello, pierden el interés por estudiar, al pensar que la educación no es necesaria para tener éxito económico. Las grandes sumas de dinero que se obtienen a través de este estilo de vida “influencer” se convierten en el objetivo principal de muchos.
Por otro lado, la influencia de los medios a través de la música, el cine y otras formas de “arte mediático” atrae a muchos jóvenes al mundo del crimen, a menudo representado con elementos de violencia y glamour. Los adolescentes se identifican de forma acrítica con personajes criminales, creyendo que “la vida del delincuente” es en realidad atractiva o cool. Muchos chicos fantasean con volverse “más varoniles” si se involucran en actividades delictivas, alentados por representaciones de hipermasculinidad, mientras que algunas chicas idealizan a estos chicos como parejas deseables, desarrollando una condición específica conocida como hibristofilia (atracción hacia personas que cometen delitos).
Durante la adolescencia, la pregunta fundamental se convierte en “¿Quién soy yo?”, y los jóvenes buscan responderla mediante la exploración de su identidad, experimentando con diferentes aspectos de la vida. También surge la cuestión del identidad psicosexual, la cual puede continuar en la adultez si los conflictos no se resuelven en esta etapa.
Los adolescentes pueden acudir al psicólogo con preguntas relacionadas con su identidad psicosexual y psicosocial, que comienza a estructurarse durante la adolescencia. La formación de la identidad no es una tarea sencilla: se imponen múltiples demandas sobre los adolescentes, y el propio periodo de desarrollo es brusco y lleno de cambios, a los cuales deben adaptarse. A menudo, los adultos les exigen que sigan siendo niños, pero también que entiendan la vida como adultos, colocándolos en una posición confusa donde “no saben bien cómo actuar”, por lo que experimentan diferentes roles.
Las dificultades psicológicas en la adolescencia pueden deberse a factores biológicos (genética, química cerebral, cambios hormonales), ambientales (conflictos familiares, traumas, presión de grupo, redes sociales, medios de comunicación), y psicológicos (baja autoestima, estrés académico, problemas de identidad).
Los psicólogos pueden contribuir significativamente a resolver las crisis y conflictos adolescentes, pero es necesario que el adolescente establezca una relación terapéutica adecuada (transferencia) con el psicólogo y que esté motivado para trabajar en sí mismo.
Algunos adolescentes, debido a problemas con la ley, terminan institucionalizados en centros supervisados por juzgados y fiscalías, y estos casos requieren un enfoque multidisciplinario con especialistas de diversas áreas: psicología, psiquiatría, pedagogía, trabajo social, derecho y criminología.
Hibristofilia
La hibristofilia es una condición (aún no clasificada oficialmente como trastorno) en la que una persona siente atracción sexual hacia individuos que han cometido algún delito o que están típicamente asociados con el crimen, especialmente si han cometido delitos peligrosos o violentos, como robos a mano armada, asesinatos o narcotráfico. A veces, esta condición se denomina “síndrome de Bonnie y Clyde”, en referencia a la famosa pareja que, en los años treinta del siglo pasado, cometió una serie de asaltos y asesinatos.
La hibristofilia también puede manifestarse en la edad adulta, y se caracteriza por una fascinación intensa hacia personas criminales, en particular aquellas que han sido condenadas o acusadas por delitos graves como homicidios o actos violentos. Estas personas suelen creer que pueden “cambiar” o “salvar” al criminal, idealizándolos y construyendo una imagen positiva a pesar de sus crímenes.
Sienten emoción al interactuar con personas del mundo criminal, romantizan el crimen y el peligro, e ignoran los actos violentos cometidos. Suelen justificar estas conductas delictivas, encontrando razones que expliquen la inclinación al crimen. En su comportamiento, pueden mostrarse fascinados por los criminales, escribirles cartas o intentar establecer comunicación con ellos mientras están en prisión, llegando incluso a querer casarse con ellos.
Algunos defienden públicamente los derechos de los criminales, o participan en comunidades online (o presenciales) que los apoyan o ensalzan sus acciones. Muchas de estas personas se vuelven obsesionadas con documentales de crímenes reales, historias criminales verídicas o personajes del mundo delictivo.
Existen dos formas de hibristofilia: la pasiva y la agresiva.
La hibristofilia pasiva se refiere a una atracción sexual o emocional hacia delincuentes, sin que la persona participe en actos delictivos. Estas personas suelen involucrarse en relaciones amorosas o maritales (o extramatrimoniales) con personas privadas de libertad. Por ejemplo, en algunos contextos, es común que los reclusos encuentren una pareja sentimental a través de conocidos, quien luego se registra en los centros de asistencia social como conviviente en una “unión libre” para tener derecho a “visitas íntimas” (que permiten actividad sexual en prisión).
Hay numerosos casos de admiradoras de asesinos en serie o delincuentes violentos, quienes son presentados en los medios como “héroes”, y muchas mujeres (principalmente) se fascinan con su apariencia física. Estos criminales frecuentemente presentan una combinación de trastornos graves de la personalidad, especialmente trastorno antisocial y narcisista, a veces acompañados de rasgos psicóticos, comportamientos extraños, o trastornos parafílicos (de carácter sexual).
La hibristofilia agresiva, por su parte, implica la participación activa en actividades delictivas junto con el criminal admirado. Estas personas suelen tener una baja autoestima, y buscan validación por parte de alguien “dominante” o “poderoso”. También existe el deseo de ejercer control, especialmente cuando el delincuente está en prisión y no puede buscar otra pareja.
Este tipo de individuos suelen buscar sensaciones intensas, y pueden haber experimentado traumas previos relacionados con abuso. A veces, esta conducta surge por efecto de la romantización del crimen en los medios de comunicación—mediante documentales, películas, libros, música, etc. Aunque no es un trastorno reconocido oficialmente en las clasificaciones actuales de salud mental, puede representar un problema serio en el funcionamiento cotidiano de quienes “padecen” estos síntomas.